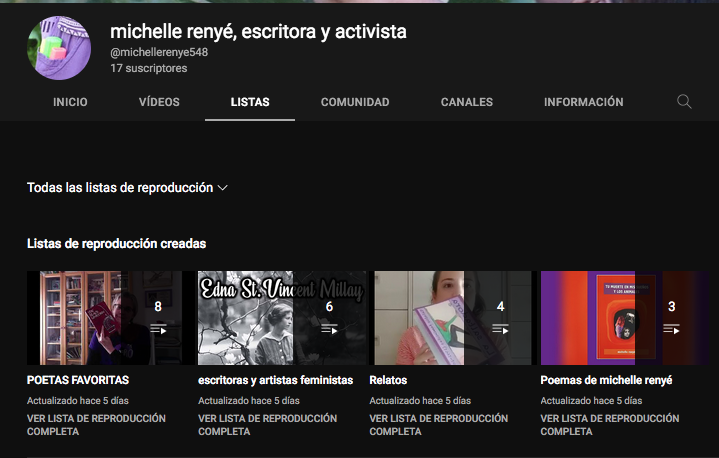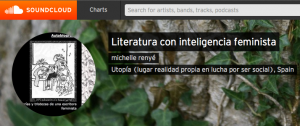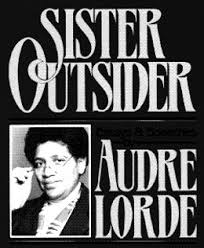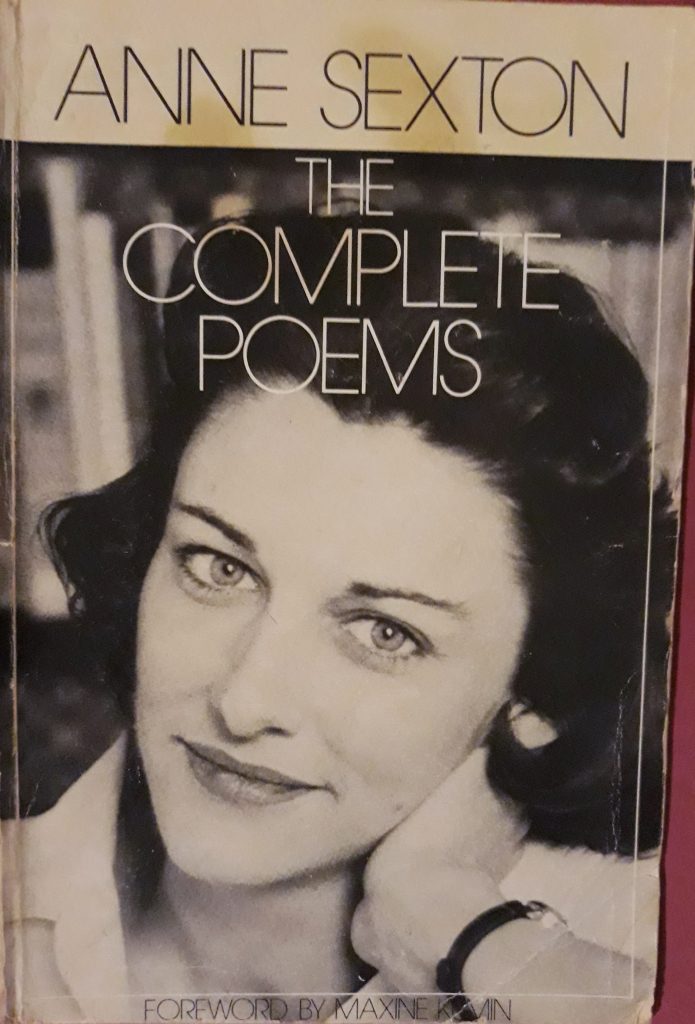Un documental contó
que existieron civilizaciones
en el Pacífico Sur que llevaron
a pequeñas islas perdidas,
donde el huracán había depositado semillas,
gallinas, conejos y ratas,
porque querían construir vida buena
comunitariamente.
Con el paso del tiempo
las esculturas que empezaron a crear
para vincularse a los dioses
alcanzaron un tamaño que aún hoy
necesitamos descifrar.
Y mientras tanto, las ratas
sin depredadores
prolificaban y se alimentaban
de los frutos caídos.
Por su parte, la especie humana
talaba desde su creciente fiebre
al punto de olvidar que las palmeras
nacen y crecen, y que para eso
es necesario el tiempo.
Así, la isla quedó pelada y alguien dijo:
no hay madera para construir canoas.
Fue el inicio de la segunda fase del terror.
Cada escultura ubicada
en los límites que son las playas
era un barrote que les cercaba
en la Isla del Hambre:
la piedra no flota en el mar, tampoco da frutos,
aunque sus anillos marquen el paso del tiempo.
Y tuvieron que buscar cuevas
y vivir en la oscuridad, cegando sus entradas
con rocas y piedras pequeñas
porque habían descubierto el miedo
a sus congéneres.
La Isla de Pascua está desierta,
sus seres humanos se mataron a golpes
y algo más: se comieron por hambre.
El viento no puede ayudar,
no puede trasladar nada a tanta distancia;
el huracán, sí, tiene esa capacidad.
Podría llevar allí semillas de cocoteros
y a alguna geca que en soledad
pondría un huevo,
lo que sería como encontrar agua en Marte,
el inicio de una nueva oportunidad.
(Todo es siempre tan peligroso e incierto.)
(Revisado el 16 sept.)
« La guerra es un tipo de conocimiento De la necesidad de que los hombres sepan crecer (re-citación) »